Por Carlos Javier Avondoglio *
El pueblo ha aprendido ya que sin su participación activa en el gobierno no encontrará solución a ninguno de sus problemas.
Perón, 1967.
La Argentina parecía presa de un furor autodestructivo.
Ramos, 1989.
Dijimos, además, que seguimos creyendo en una CGT de los trabajadores, sin sectarismos ni exclusiones, con capacidad de representar sus intereses y de no sujetarse a los designios de partidos o gobiernos y que sólo la reconstrucción del poder político y social de los trabajadores será un camino para revertir la desocupación, el crecimiento de la pobreza y la desprotección social.
Movimiento de los Trabajadores Argentinos, marzo de 1994.
Cuarenta años redondos del retorno democrático y un colapso cantado que nadie adivinó. ¿Qué es esto? ¿El salto hacia un abismo desconocido o un regreso a lo conocido y olvidado? ¿Una suerte de menemismo procesista1 o algo imposible de deletrear con los signos del pasado? Habrá que averiguarlo. Lo que no admite entredicho es que, si el fondo de la cuestión luce familiar —tétricamente familiar—, la forma se presenta francamente novedosa: menos elegante que de costumbre, insólitamente aluvional.**
¿Qué vemos, qué oímos? Gente suelta, mayorías sueltas, atribuladas, murmurantes. Un mix de terraplanismo económico y darwinismo social vociferado en parte por los que llevan todas las de perder pero prefieren que explote antes de verla pasar. Una arenga nihilista que cabalgó sobre ese murmullo errático y le dio cauce. Un fraseo nervioso, entre marcial y diletante, que tiñe estas horas de surrealismo. Un discurso refundacional de bordes místicos entonado con un rictus a la vez trémulo y amenazante. Y los diligentes hombres de negocios que ya vuelven, listos para presionar enter y correr. El ring raje de la deuda eterna.
Pero no nos gastemos. Sería una proeza del ingenio agregar algo sobre la etapa que se va, y un tanto temerario pronosticar la métrica exacta de la que comienza. Al menos por estos días, daría la impresión de que ya está todo dicho. Excepto algo: ¿qué fue del sujeto social que con su actuación rubricó el siglo XX argentino y que hoy pareciera ser una sombra retraída, a ratos ausente, de sí mismo? Antes de asomarnos al precipicio y (re)descubrir en qué consiste la Argentina liberal, invitamos al lector y a la lectora a hacer zoom sobre este punto ciego del análisis político contemporáneo. Quizás allí demos con algunas contraseñas del tiempo que viene y en el que, nos guste más o menos, tocará reinventarse.
Vamos al nudo: del modo que aquí la entendemos, la pregunta por el movimiento obrero organizado es la pregunta por las imposibilidades de nuestra democracia. Sus enigmas juegan a la mancha, se pisan y confunden hasta volverse uno solo. Y aunque pudiésemos fijar el mismo tipo de correspondencia con cualquier otro de los actores que integran el campo del pueblo, es probable que en ninguno de ellos hallemos una correlación tan nítida como la que a lo largo de la historia se ha comprobado entre la profundidad democrática —esto es, la eficacia del sistema político— y la presencia de la clase trabajadora en la escena pública.
La hipótesis que articula estas líneas es simple: el proceso de concentración, financiarización y reprimarización económica que se impuso a partir de marzo de 1976, fue completado, como en un juego de espejos, por un proceso de concentración, elitización y profesionalización política que se afianzó durante la transición democrática y que no ha sido discutido hasta el presente.
Retengamos, entonces, esta proposición de base y adentrémonos en los sucesos.
La Junta Militar que asaltó el gobierno el 24 de marzo de 1976 se fijó como objetivo primordial la destrucción del indomable poder obrero que venía saboteando los planes de recolonización del país desde septiembre de 1955. Bajo la estricta supervisión del bloque dominante —cuya aplastante influencia se dibujaba en la mueca gélida del ministro José Alfredo Martínez de Hoz—, el régimen de facto no descansaría hasta barrer con la base sobre la cual se enderezaba ese proletariado desafiante: la Argentina industrial. Contaría para ello con el precioso consentimiento del imperialismo norteamericano, que albergaba entre sus más íntimos anhelos la postración definitiva de la rebelde nación del sur.
En los hechos, ambos cometidos se solapaban. Derribar el robusto aparato productivo local y soldar las cadenas de la dependencia devolviendo el país al esquema de la factoría, entrañaba, antes que nada, romper el “empate hegemónico” en el que los argentinos llevaban debatiéndose dos largas décadas. Para lograrlo, la Junta echaría mano de los brutales métodos aprendidos en la Escuela de las Américas y en la escuela contrarrevolucionaria francesa.
Así fue como, al compás de una salvaje maquinaria terrorista que golpeó sobre los núcleos más dinámicos del campo popular y minó el sistema de solidaridades que predominaba en amplias zonas de la vida comunitaria, la economía se contrajo hacia formas rentístico-parasitarias, la deuda externa se multiplicó por seis y la miseria se desparramó por todo el territorio nacional.
El país industrial levantado arduamente por las masas laboriosas se hundió, junto con miles de argentinos, en los centros de detención y exterminio de la dictadura genocida y en los cócteles de la city porteña. De esta hecatombe se salvaron apenas un puñado de grupos económicos, cuya extensa sombra se prolonga hasta nuestros días.
A pesar de todo, y aun cuando constituyó el blanco predilecto de la represión2, el movimiento obrero opuso una intrépida resistencia (que incluyó diversas formas de protesta como el trabajo “a tristeza”, el trabajo a reglamento, el quite de colaboración, el sabotaje, las movilizaciones y nada menos que siete paros generales) y se convirtió en uno de los baluartes del pueblo argentino en su lucha por la recuperación de la democracia, la soberanía y la dignidad.

Sin embargo, esa valiente lucha —que se ubica a la altura de las grandes gestas del pasado nacional— no obstó para que a la salida de aquel siniestro trance los trabajadores argentinos se encontraran insertos en un cuadro social muy diferente del que habían conocido apenas siete años atrás. El paisaje de esa sociedad medianamente integrada, con pleno empleo y una distribución del ingreso razonable, se perdía ya en las brumas de la historia. Un solo dato permite retratar las dimensiones del vuelco: la participación de los asalariados en el ingreso se desplomó desde el 48% de 1974 al 23% de 1983; y si bien repuntó en los primeros años de democracia, hacia 1990 no superaba el 30% (Belini, C., 2017).
El modelo de valorización financiera, apertura comercial y extranjerización cultural había penetrado hasta los cimientos mismos del país y removido por completo su fisonomía. Cuando llegó la hora de la retirada, los generales oligárquicos y sus auxiliares civiles habían cumplido con creces la misión que se les encomendara. Al término de su recorrido, los conductores del Proceso de Reorganización Nacional podían jactarse de haber estado a la altura de ese nombre.
Lo cierto es que, a la par que este vertiginoso formateo desdibujaba la silueta de la Argentina productiva (para dar paso a la especulativa), se volatilizaban también los contornos del proletariado nacional. Ese movimiento obrero que había partido en dos la historia el 17 de octubre de 1945 y resistido durante 18 años el destierro de su líder y la prohibición de su identidad política, veía astillarse aquella homogeneidad que durante décadas lo había distinguido respecto de sus pares de Latinoamérica.
En su arrollador avance, esta ola de fondo no repararía en la tenue escollera tendida por el retorno al orden constitucional. En el plano estructural, las fronteras entre ambas etapas se mostrarían vaporosas. La democracia volvía, pero maniatada. Desmoronado el vacilante gobierno radical, cuyos amagues privatizadores y continuos zigzagueos colisionarían con la áspera oposición3 del sindicalismo capitaneado por Saúl Ubaldini —emblema de la resistencia a la dictadura—, el menemismo, fungiendo como “caballo de Troya” del campo antinacional en las filas peronistas, culminaría la metamorfosis iniciada en el 76, dejando un país sumido en el desempleo crónico4, la flexibilización laboral, la pobreza estructural y con la mayor parte de su patrimonio enajenado a la “eficiencia del mercado”. El mundo, aturdido por el derrumbe de la Unión Soviética y el consenso neoliberal, le daría un marco y un empuje decisivo a este derrotero.
Como advertimos al comienzo, estas mudanzas estructurales traerían aparejadas alternaciones igualmente significativas en la arena política. Es que, junto con el vigoroso entramado industrial que dotaba de un soporte a la soberanía integral de la nación, el protagonismo político de los trabajadores era el otro gran legado del 45. Ambos fenómenos, entreverados desde su origen, compartían destinos gemelos.
Hacia finales de la década del 80, una saga de maniobras y reacomodamientos internos en el peronismo —que no haríamos a tiempo de reconstruir aquí, pero que ya tratamos en otro lugar— fueron desplazando al movimiento obrero de la escena partidaria. Los incentivos de las elites políticas para atraerse a los sindicatos y establecer con ellos alianzas perdurables, se habían disipado en simultáneo con el avance de un modelo de acumulación que corroía —cuando no despedazaba— su base de sustentación. El plan ideado por las clases dominantes cerraba así su círculo.
La pérdida de gravitación al interior del espacio político donde se enrolaban la mayoría de las organizaciones gremiales no resultaría tan dramática (puesto que la política no empieza ni termina en las listas partidarias5), si no hubiera representado la punta del iceberg de un corrimiento mucho más amplio. En los años que siguieron a la “Renovación peronista”, fue quedando cada vez más claro que el sindicalismo no poseía su antiguo ascendiente en prácticamente ninguno de los ámbitos donde se definía el rumbo del país. Desde la cumbre de su poder a mediados de los años ’70, el movimiento obrero se había ido deslizando por una pendiente (aparentemente sin fondo ni retorno) hasta quedar reducido a un mero factor de presión. Lejos se encontraban los días en que se desempeñara como la columna vertebral —y el poderoso ariete— de un frente de liberación nacional.

Dentro del combinado de factores que venimos enumerando, deben consignarse asimismo las opciones de una dirigencia gremial que, en muchos casos, prefirió disciplinarse a los nuevos tiempos y mostrar una actitud tolerante y colaborativa ante las reformas de mercado. De allí proviene, en buena medida, el desprestigio que aún pesa sobre el sindicalismo. Pero hace al caso señalar que, a contrapelo de esa claudicación, hubo otro sindicalismo6 que no enfundó las banderas históricas del pueblo trabajador y que daría un paso al frente en la próxima etapa. Uno de los vectores de esa resistencia fue sin dudas el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), que en su documento fundacional (“Rechazar la injusticia, ser protagonistas del cambio”) trazó un diagnóstico imposible de mejorar:
Desde hace una década en particular, los sectores sindicales vienen siendo desplazados de la vida social y política, ciñendo su accionar a la prestación de una serie de servicios y la demanda de condiciones básicas de la realización laboral. Este desplazamiento es producto de la irrupción de un modelo de reordenamiento económico del orden mundial, cuyas características han sido la concentración y el fortalecimiento de los grupos de poder en desmedro del resto de la sociedad.
[…]
De esta situación somos responsables también las organizaciones sindicales que nos hemos ido retirando del escenario, en la confianza que una historia de vinculaciones con el Estado iba finalmente a volcarse con su poder de mediación a favor de los trabajadores para mantener el equilibrio. […] En el camino, algunos dirigentes creyeron que era posible asociarse al modelo emergente. Pero ni una, ni otra cosa, se cumplieron: el Estado no medió y los poderosos no admitieron asociarse. Se trata de quebrar todos los sistemas colectivos y solidarios que se expresan a través del accionar sindical y del desarrollo social.
Hoy, frente a la realidad, nos vemos en un doble desafío: recuperar la movilización y la respuesta social para frenar las ofensivas unilaterales de los empresarios con el gobierno contra los legítimos derechos laborales y prepararnos para que los trabajadores sean nuevamente protagonistas de las nuevas sociedades con democracia plena y con justicia social.
Por esta razón, nuestras demandas no pueden ser objeto de negociaciones coyunturales con los dictados del poder, sino que deben orientarse a la reconstrucción del poder propio de los trabajadores, con vocación de vanguardia social que alguna vez —décadas atrás— le permitió la distribución equitativa de la renta pública. (Ferrer, N., 2005; p. 107 y 108)
Como se infiere de lo leído, los opositores al gobierno menemista percibían con una precisión matemática la acelerada transfiguración en la que se encontraban inmersos (“nos hemos quedado sin inserción política”, “este modelo no nos admite como trabajadores organizados”). A la negación sustantiva que el paradigma neoliberal hacía de los fundamentos del mundo del trabajo, los líderes del MTA replicaban una actitud simétrica, desafiante: “[…] queremos discutir desde los problemas centrales de la Nación porque, además del derecho, tenemos ideas y propuestas claras para aportar y, por lo tanto, no habremos de resignarnos a aceptar el papel de convidados de piedra al que pretenden relegarnos los dueños del poder en la Argentina” (Ferrer, N., 2005).

Lo cierto es que, en las postrimerías del siglo pasado y a la luz de los cambios acaecidos en el mundo del trabajo, muchos especialistas se animaban a declarar en vías de extinción el modelo sindical que había regido la vida de las organizaciones obreras hasta ese momento. Esto escribía Juan Carlos Torre por aquellos días:
Al integrar más la economía al mundo y desencadenar una vasta transformación productiva, las reformas de mercado están precipitando, además, el desenlace final de un cambio ya en curso en las modalidades de la acción sindical: nos referimos al eclipsamiento de la negociación colectiva centralizada. […]
[…]
[…] Las estrategias de las empresas en su esfuerzo por adaptarse al nuevo escenario han desplazado el centro de gravedad de las relaciones laborales al nivel micro porque es allí adonde tienen lugar los intentos de flexibilización de la organización productiva. El corolario es una creciente diversificación del tejido industrial y el mercado de trabajo que vuelve ahora ostensiblemente inadecuada la producción de reglas uniformes de alcance nacional sobre el salario, el horario de trabajo, las categorías profesionales, etc. […] los grandes sindicatos nacionales se ven relegados a asistir impotentes al eclipse de una institución, el convenio nacional por rama, sobre el que construyeron su papel protagónico de antaño.
[…]
[…] es todavía temprano para reconocer los rasgos del mundo de las relaciones laborales que viene, pero es posible sostener, a la luz del combate de retaguardia en que está empeñado el sindicalismo, que las instituciones y las prácticas que conocimos están, ellas también, abandonando la escena junto con el orden económico y social del que eran piezas solidarias (Torre, J. C. en González, S. y Bosoer, F., 1999; p. 19).
Los años sobrevinientes atenuarían, en parte, estas aseveraciones. El ciclo de gobiernos populares abierto en la región tras el colapso de los experimentos neoliberales vino acompañado, en el caso de la Argentina, de una reactivación productiva y un reverdecer sindical que obligó a revisar la anticipada extremaunción.
En efecto, los años del kirchnerismo traerían consigo una recomposición material que, aunque con límites, permitiría una nueva década de prosperidad para los trabajadores argentinos y una revitalización de sus sindicatos. Sin embargo, esa reparación no obtendría el rebote esperado en el otro andarivel de nuestro recorrido; es decir, el repunte económico no se compaginaría con un renovado protagonismo político del movimiento obrero, o al menos no en el grado que aguardaban sus núcleos más proactivos.

Promediando la década kirchnerista, mientras que las direcciones sindicales no daban con los caminos para recuperar el centro del escenario público que habían detentado durante buena parte del siglo pasado, un segmento de la dirigencia política poseído de estadocentrismo (¿enfermedad infantil del vanguardismo militante?) se ocupaba de mantener clausuradas las vías de acceso a una esfera que se reservaba para sí. Esta puja encendería los enfrentamientos internos en el frente nacional y desembocaría en la fractura del mismo en el año 20127.
Es probable que los efectos de esa desinteligencia histórica aun no hayan sido estudiados con la profundidad que merecen. De manera provisoria, nos animamos a decir que sus coletazos continúan reverberando en el presente y explican, en alguna medida, muchas de las vicisitudes de la última década, a saber: el debilitamiento de la propuesta nacional-popular de cara al conjunto social, la llegada del macrismo al gobierno, la impotencia del Frente de Todos y la fenomenal crisis de representación que nos ha traído hacia estas costas.
***
Si lo que sigue contiene ciertas inflexiones normativas, ello se debe a que el autor se considera parte —uno cualquiera, pero parte al fin— del movimiento obrero organizado. De allí la licencia que se toma de soltar algunas prescripciones torpemente enfáticas.
¿Por qué hablamos de un sindicalismo extraviado en su laberinto y no antes bien de un sindicalismo que fatiga el mismo laberinto que el resto de la sociedad argentina? Porque aun cuando pueda afirmarse que el movimiento obrero está enredado en la misma maraña semicolonial que el resto del país, nada puede hacer para salir de ella si primero no encuentra los pasadizos que lo saquen de su propia encerrona. Dejando a un lado las metáforas, todo pareciera indicar que para superar la virtual marginación política a la que lo han condenado los gerentes de la democracia otoñal, el sindicalismo debe romper esa suerte de autoexilio político derivado del acostumbramiento a permanecer en los rincones de la escena pública y a delegar en la clase política la representación de sus intereses extragremiales.
En otra oportunidad dijimos que esta dinámica tenía como telón de fondo una “comodidad mutua asegurada”: los políticos en la política, los sindicalistas en los sindicatos. Cada quien en su zona de confort. Sin embargo, esta rígida distribución de roles —en tanto punta del ovillo de una democracia vivida como pura formalidad por enormes franjas de nuestra población— ha comenzado su deshielo al calor del recalentamiento de un sistema representativo incapaz de procesar toda la realidad que pretende.
Al parecer, si las dirigencias no se rebelan contra los esquemas agotados, la realidad se rebela contra ellas —y no por los medios más suaves—.
El peor temor del general Perón, el de un pueblo devenido en una masa inorgánica, pareciera estar en vías de concretarse. La ineficacia de las organizaciones libres del pueblo para orientar la opción política de las mayorías durante el último noviembre puede ser tomada como un cisne negro en esa dirección. En efecto, prácticamente toda la trama organizativa del país se pronunció a favor de la fórmula peronista pero esto no obró como impedimento para el triunfo del candidato libertario. Tras permanecer en un plano subsidiario durante décadas —viendo arrebatadas sus zonas de actuación por el mercado o el Estado, dependiendo el periodo—, las organizaciones gremiales, vecinales, deportivas y culturales parecieran ser una extensa malla impotente para contener (y mucho menos dirigir) a los vastos sectores sociales que tradicionalmente se domiciliaron en ellas. Aunque sobrecogedora, esta revelación debe ser rápidamente asimilada si lo que se quiere es avanzar casilleros en la reedificación de un movimiento político emancipatorio y no en el juego circular de las alternativas de gobierno.

Como pocas veces, el país empeña su suerte en los años venideros. Esta que parece una frase hecha, no lo es. Las clases dominantes se saben ante la oportunidad cierta de terminar lo que empezaron hace 47 años. Los estrafalarios personajes que se presentan como lo nuevo o lo disruptivo, son en realidad los epígonos de la oligarquía agro-financiera que, en tándem con el imperialismo, puso al país de rodillas luego del 24 de marzo de 1976. El hilo que une las tropelías de Martínez de Hoz, Cavallo y Menem con el panic shock de Macri, Bullrich, Caputo, Villarruel y Milei es imposible de disimular. En honor a la verdad, a ninguno de ellos le preocupa camuflar esa sórdida filiación; al contrario, a menudo hacen con ella un alarde o un sutil homenaje. El propósito confeso de esta pandilla es liquidar lo que queda de la Argentina inaugurada por Yrigoyen y Perón y retrotraer el país a los días del Centenario, cuando los hijos de Martín Fierro vegetaban en las orillas de las ciudades donde la aristocracia vacuna levantaba sus espléndidos palacios.
Pero aunque haya conseguido captar momentáneamente la adhesión de una mayoría más embroncada que convencida, el liberalismo de hoy es el liberalismo de ayer, e idénticas serán sus ruinas. Sobre el trágico espectáculo social que estas doctrinas marchitas dejarán a su paso, y mientras el conflicto de clases se reduce a un asunto policial, el movimiento obrero deberá abandonar el ensimismamiento y enfocar todos sus esfuerzos en desbaratar la doble concentración a la que nos referimos al comienzo. Por las cosas que ya explicó Marx8, pero también por una historia singular de lucha y organización —es decir, por motivos tanto materiales como históricos y subjetivos—, la clase trabajadora argentina es la única que puede sentar los cimientos de una democracia popular que, reemplazando las lógicas caducas de la democracia liberal por las de un nuevo hacer político fundado en la participación integral, avance en el sentido de una democratización económica que ya lleva 40 años traspapelada en las mesas del poder y cuya consumación, en palabras de Alcira Argumedo, “es la única forma de alcanzar una democratización real”:
[…] Si participar significa intervenir efectivamente en las decisiones del poder; y dado que las fuentes fundamentales y primarias del poder son en general función directa o indirecta del control y la propiedad de la riqueza y los recursos productivos de un país, una democracia participativa necesariamente conlleva la redefinición de las relaciones económicas, de los regímenes de propiedad y de las vías de acceso al control de la riqueza y los recursos estratégicos. (2009; p. 244).
Así como algunos años atrás se repetía que sin solución gremial no había solución política, la experiencia del último periodo enseña que no hay solución política sin participación popular. Pero cuidado, aunque aquí no veamos con malos ojos la conformación de una corriente política que —en la huella del sindicalismo integral pregonado por Amado Olmos— se anime a discutir la conducción del frente nacional, lo dicho no debe interpretarse como un llamado a los sindicatos y a las organizaciones sociales a copar las listas partidarias o a desatar una estampida sobre los cargos de un hipotético gobierno afín. Antes de eso, el movimiento obrero argentino deberá desempolvar sus antiguas credenciales y ceñirse a la tarea de recobrar el rol axial que supo ejercer en todas las esferas de la vida comunitaria, constituyéndose, una vez más, en el gran articulador y en el portavoz del pueblo todo. Para lograrlo, aparte de asumir el doble reto de erigirse como cabeza de playa de la oposición al régimen liberal-conservador y de llevar al límite su presencia vertebradora en los ámbitos más diversos, tendrá que involucrarse creativamente en la elaboración, planeamiento y ejecución de un programa de país en el que puedan mirarse y proyectar su futuro todas las clases que padecen el atraco de la rosca oligárquica-imperialista desde hace mucho más que 40 años9.
***
Finalmente, quien escribe estas líneas no teme colocar entre signos de interrogación varias de las afirmaciones aquí vertidas. No sabemos si la verdad nos acompaña a aquellos que —con no poca obstinación— continuamos prendidos de ciertas utopías del pasado, o si la misma está del lado de esas mentes amuebladas de rigores estadísticos que aseguran que el país industrial y la preeminencia política de los trabajadores son a esta altura puras ensoñaciones. Pero de lo que sí estamos seguros es que si tenemos una chance de contrastar estos supuestos con la realidad, la chance es ahora, cuando un ciclo se ha cerrado y sus lecciones están a la mano del que se atreva a empuñarlas.
Artículo publicado en https://revistaallaite.unla.edu.ar/
* Lic. y Prof. en Ciencia Política (UBA). Integrante del CEIL Manuel Ugarte (UNLa) y del Centro de Estudios para el Movimiento Obrero (CEMO). Miembro de la Comisión Directiva de ATUNLa.
**Parte de las tesis de este artículo fueron desarrolladas previamente por el autor en la Presentación del especial “El trabajo en Argentina. Derechos, organizaciones y un futuro para todas y todos los trabajadores” del Centro de Estudios para el Movimiento Obrero (CEMO).
Notas
1. A ese rótulo le caben por lo menos dos objeciones: (1°) el truco del menemismo estuvo en el engaño, en la finta que puso al peronismo del lado que nunca imaginó estar; también en la “híper” que disciplinó a la sociedad y en el talento arrollador del caudillo riojano; (2°) esta es la Argentina que encarceló a los genocidas; si bien ello no es de por sí una garantía inmarcesible, no puede ser soslayado.
2. Un 66% de las/os desaparecidos fueron trabajadores, delegados y activistas sindicales.
3. Oposición que, es necesario subrayarlo, cambió en firme respaldo al gobierno cada vez que los alzamientos carapitandas pusieron en vilo la democracia, actitud que sin dudas contribuyó a la consolidación del régimen constitucional (Fernández, A., 1995).
4. La tasa de desocupación escaló del 6,5 % de 1991 al 17,5 % en 1995, y si se toma en cuenta el subempleo, la misma abarcaba entonces al 25 % de la población económicamente activa. La disminución del costo laboral (fruto de la desregulación de las relaciones laborales) se demostró estéril a la hora de generar puestos de trabajo, ya que no lograba —ni por lo general logra— compensar la caída de la demanda y el estancamiento de la actividad (Belini, C., 2017).
5. Aunque allí la pérdida de espacios fue notable. La cantidad de diputados nacionales de extracción sindical pasó de los 39 de 1973 (que representaban el 34% de la cámara baja), o de los 23 de 1983 (equivalentes al 29,7%), a los apenas 12 legisladores gremiales de 2019 (un 4,6% del total). Estos datos provienen de un detallado informe de “Iniciativa ciudadana quiero saber” difundidos por los portales Mundo Gremial e Infobae.
6. Nos referimos, por supuesto, al confrontacionismo que, tras el eclipse del ubaldinismo, cobró forma en el MTA bajo la conducción de Juan Manuel Palacios (UTA), Hugo Moyano (Camioneros) y del propio líder cervecero; al polo combativo articulado en la CTA; y también al miguelismo, que aun con sus oscilaciones, no cejó en el intento de revitalizar a las “62 organizaciones” y reposicionar al sindicalismo como rama política del justicialismo (Fernández, A., 1995).
7. No abundaremos en los detalles de esa ruptura, la cual ya ha sido prolijamente desglosada por Ana Natalucci en ¿Existe la clase obrera? (Capital Intelectual, 2017)
8. Mientras que los movimientos sociales tienen como herramienta de presión fundamental la eventual perturbación de la paz social, el movimiento obrero tiene una carta mucho más grande: puede golpear en la estructura del capitalismo dependiente argentino; puede quizás, si usa toda su fuerza, doblegarlo. Esto lo saben muy bien sus adversarios.
9. Aun si ponemos estos problemas bajo la luz del interés ínsito de los trabajadores y sus dirigentes, hallaremos que el único expediente con el que estos cuentan para sostener esa conquista de conquistas que es el modelo sindical argentino es confrontar con los oligopolios que día tras día desquician la economía, la conciencia y el estado de ánimo de los argentinos y argentinas. En segundo término, el movimiento obrero debe absorber prácticamente la noción de que la mejor defensa de este modelo reside en su amplitud, vale decir, en volver a poner bajo su amparo al conjunto de la clase trabajadora. Ambas líneas de acción, insistimos, le exigen salirse del corsé (muchas veces auto-impuesto) y volver a dar las discusiones estratégicas y a librar las grandes batallas que el destino nacional —su destino— reclama.
Bibliografía
– Argumedo, Alcira. Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular. Buenos Aires: Colihue, 2009.
– Belini, Claudio. Historia de la industria en la Argentina. De la independencia a la crisis de 2001. Buenos Aires: Sudamericana, 2017.
– Fernández, Arturo. Los roles del sindicalismo durante la transición democrática (1983-1985). Revista de ciencias sociales, (3), 213-228, nov. 1995. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1202
– Ferrer, Nelson. El MTA y la resistencia al neoliberalismo en los 90. Buenos Aires: Editorial Dos Orillas, 2005.
– Levitsky, Steven. Del sindicalismo al clientelismo: la transformación de los vínculos partido-sindicatos en el peronismo, 1983-1999, Desarrollo Económico, vol. 44, N° 173, abril-junio 2004. Disponible en https://www.jstor.org/stable/3455865
– Ramos, Jorge Abelardo. Revolución y contrarrevolución en la Argentina. La era del peronismo. Buenos Aires: Ediciones del Mar Dulce, 1988.
– Perón, Juan Domingo. La hora de los pueblos (1968) / Latinoamérica: ahora o nunca (1967). Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación, 2017.
– Senén González, Santiago y Bosoer, Fabián. El sindicalismo en tiempos de Menem. “Las reformas de mercado y el sindicalismo en la encrucijada”, introducción de Juan Carlos Torre. Buenos Aires: Corregidor, 1999.
– Senén González, Santiago y Bosoer, Fabián. La trama gremial. Buenos Aires: Corregidor, 1993.
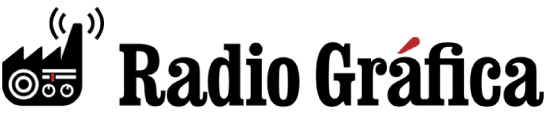
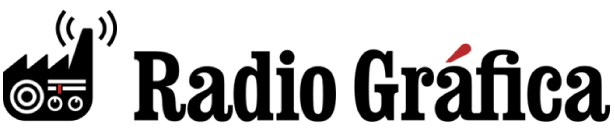

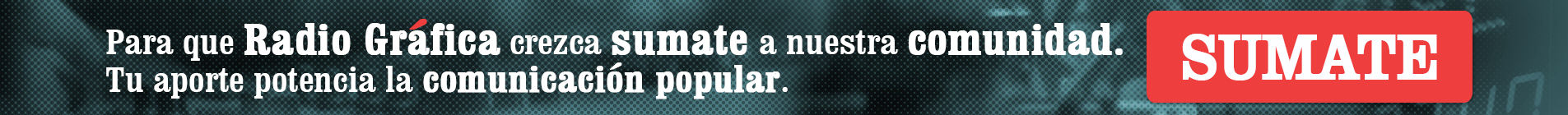









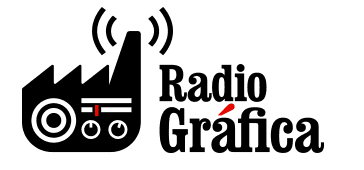


Discusión acerca de esta noticia