Jimena Barón anunció el lanzamiento de Puta, su nuevo tema musical, a través de un afiche que emula “los papelitos” con los cuales se publicitan las trabajadoras sexuales que trabajan en departamentos privados. Inmediatamente se desencadenó el debate en las redes sociales y medios masivos de comunicación. Un debate que estuvo plagado de sentido común y que se abordó en términos dicotómicos: trabajo sexual o trata/ abolicionismo o regulacionismo.
Por Erika Eliana Cabezas *
La realidad no es homogénea, el entramado social es mucho más complejo como para ser abordado desde un binarismo o una linealidad de pensamiento que lo único que hace es que el sentido “cierre”. No es blanco o negro, ni víctima o victimario. No es que si estás a favor de que las trabajadoras sexuales tengan derechos laborales – obra social y jubilación – estás a favor de la trata, una lucha no quita la otra. Más allá de que no sólo existe trata con fines de explotación sexual, la hay también de textil y rural. Tampoco es que el reconocimiento a un sector que fue – y sigue siendo – golpeado durante siglos va a empujar a miles de personas que están en situación de prostitución a un estado de mayor vulnerabilidad. Plantearlo en esos términos es, cuanto menos, erróneo.
Ni abolicionismo ni regulacionismo
“Que mensaje erróneo decir que las putas somos regulacionistas, exigimos un modelo de despenalización del trabajo sexual”, expresó Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadorxs Sexuales de Argentina, que alberga a más de 6500 afiliadxs de todo el país.
En Argentina el trabajo sexual no es ilegal. Sin embargo, es penalizado. En 17 provincias continúan vigentes códigos contravencionales que llevan presas hasta por 30 días a las trabajadoras sexuales que ejercen en la vía pública. Además, existen normativas que inciden directamente sobre la actividad, como la reforma de la Ley de trata (Ley 26.842), que introdujo modificaciones que le restaron importancia al consentimiento de las personas y eliminaron los medios comisivos, generando una no distinción entre prostitución forzada y trabajo sexual.
“La explotación sexual a diferencia de la laboral no les merece ni a las abolicionistas ni al Estado ningún tipo de distinción y, por tanto, en la prostitución no hay mecanismos que permitan de alguna manera empezar a medir a donde empieza la explotación laboral. Eso parte de una premisa abolicionista de equiparar trata con prostitución, que ha generado, – porque ese es el feminismo hegemónico, dominante, institucionalizado – que toda la perspectiva de género que han recogido en el ámbito de la trata en los distintos poderes del Estado haya sido traducida a una cuestión de persecución y de rescate de quienes son trabajadoras sexuales sin poder distinguir una situación de otra”, explicó Agustina Iglesias Skulj, doctora en Derecho Penal y criminóloga.
A la legislación vigente se le suma el despliegue de los operadores policiales, de justicia y municipales que llevan adelante un accionar que crimizaniza y vulnera aún más los derechos de las trabajadoras sexuales. Pérdida de dinero y objetos de valor en los allanamientos, coimas a las fuerzas de seguridad, vulneración del derecho a la salud y la vivienda, restricciones a las libertades en el marco de las operaciones de rescate, son algunas de las tantas violencias que atraviesa el sector. Circunstancias que van de la mano de una creciente confusión – y desconocimiento – sobre las diversas formas de ejercer el trabajo sexual: en la virtualidad, en las filmaciones pornográficas, en la calle, en whiskerías o cabarets, en departamentos privados. Esta última modalidad, luego de la prohibición del rubro 59 establecida por el Decreto 936/11, utiliza más fuertemente “los papelitos” para publicitar los servicios.

“Las políticas anti trata resultaron fundamentalmente en la criminalización del trabajo sexual y no necesariamente en la protección de los derechos humanos de quienes han sido víctimas de trata, que es el objetivo de la ley. Toda esa parte ha quedado muy relegada. No ha sido ejecutada como si lo ha sido la parte más represiva, punitiva, policial que tiene que ver con el combate del sexo comercial. Ahí funciona cierta hipocresía, que es lo que finalmente determina al movimiento de trabajadoras sexuales pedir la descriminalización como primer paso, porque entienden que es necesario cortar con esa relación de poder que se da entre las fuerzas de seguridad, la policía y las trabajadoras sexuales e intentar, de alguna manera, mitigar esa violencia institucional. Eso como primera medida. Luego que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo con todas las garantías que corresponde”, aseguró Iglesias Skulj.
Hubo una época en la que en Argentina existió un modelo regulacionista, que coincidió con el auge del higienismo y la criminología en un contexto donde se estaba forjando el Estado Nación. Fue hacia finales del siglo XIX, cuando Buenos Aires decidió legalizar la prostitución como política para controlar las consecuencias sociales y médicas – a través de la inscripción en registros policiales y controles médicos obligatorios – del mercado sexual. Sin embargo, no tuvo los efectos esperados. Las infecciones de transmisión sexual no pudieron ser controladas. Mucho menos, la prostitución clandestina. Esto no es lo que piden las trabajadoras sexuales organizadas, pese a que en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación se lo presentó como “la alternativa”. Buscan más bien la despenalización.
“En el caso de la despenalización se apunta a un modelo que está confeccionado, que es el modelo de Nueva Zelanda, que efectivamente lo que hace es, como primera instancia, abordar la problemática librando al sexo comercial de la persecución policial. En Argentina no es un delito ofrecer servicios sexuales de forma voluntaria, pero la trampa del abolicionismo consiste en que hay un montón de tipos penales como el proxenetismo, la facilitación de la prostitución, que el efecto más grave que produce es el aislamiento de las trabajadoras sexuales. En las causas que existen hoy en el país, en su mayoría, resultaron condenadas mujeres cis o trans que, de alguna manera, organizaban el negocio del trabajo sexual”, manifestó la Doctora en Derecho Penal. Y agregó: “En general son condenadas quienes pagan el alquiler o quienes organizan el departamento, como en cualquier otro trabajo. Pero, en este caso, toda esa cuestión colectiva está completamente vedada por las leyes abolicionistas”.
Un sentido moral
El sentido común – de carácter abolicionista – fue lo que primó en cada una de las discusiones que se presentaron tanto en las redes sociales como a nivel mediático (sin contar el hostigamiento y las fake news que circularon). “La prostitución no es trabajo, es explotación”, “sos un pedazo de carne con agujero”, “consolida la violencia del hombre por sobre la mujer”, “no hay consentimiento”, “son sólo un grupo de privilegiadas las que pueden elegir”, fueron algunos de los tantos slogans que circularon. Un conglomerado de palabras que se desmoronan cuando se le da voz y se escucha al sujeto en cuestión: las putas.

La sacralización de la concha. “Hay muchas formas de esclavitud que puedo nombrar, muchos trabajados donde hay esclavitud y no necesariamente se da en el trabajo sexual”, declaró la marxista Silvia Federici cuando estuvo en Argentina. También dijo que si era abolicionista lo era “de todas las formas de explotación del trabajo humano”. En ese sentido, la realidad no se puede negar: en el sistema capitalista todxs somos explotadxs. Entonces, el problema de fondo es moral, porque lo que escandaliza es la parte del cuerpo que se utiliza – aunque no siempre sea así porque la sexualidad va más allá de lo genital – para brindar el servicio. No se habla de la explotación de la empleada doméstica, ni mucho menos se la acusa de ser funcional al patriarcado, eso aplica pura y exclusivamente para las putas. “Hay que dejar de hablar de venta de cuerpos porque no existe tal cosa, brindamos un servicio”, expresó la trabajadora sexual Nadia Karenina. Y contó: “El trabajo sexual puede no incluir sexo. Muchas veces se trata de compañía y escucha. Por ejemplo, cuando me contratan para que lxs ate y castigue, o cuando me piden lucha erótica, no hay sexo. O depende mucho también de qué es lo que consideramos sexo. ¿Sólo el contacto con los genitales lo es? En algunas ocasiones ni siquiera me desvisto”.
“En el trabajo sexual puede existir explotación como en cualquier otro trabajo, pero la mayoría de las trabajadoras sexuales son independientes y no están sujetas a patronales. Dónde más se podrían dar esos casos sería en la modalidad “Privados”, donde la relación con la administración del espacio puede ser conflictiva, o sus exigencias demasiado abusivas para los ingresos que obtiene la sexo-servidora. Ése tipo de situaciones son muy difíciles de resolver por la clandestinidad en que se mueve el mercado del sexo pago”, explicó Melisa de Oro, trabajadora sexual trans.
El cuentito. El mercado sexual es amplio y diverso. Las mujeres cis y trans no son las únicas que ofrecen servicio, también hay masculinidades e identidades no binaries. “Cuando se habla de trabajo sexual se piensa solamente en mujeres y feminidades. También hay varones yirando todo el día en la calle, pero no son reconocidos ni leídos como putas, porque la sociedad es patriarcal, porque no existimos en las legislaciones, porque las legislaciones como código contravencional y ley antitrata solamente hablan de mujeres cis y trans. Nunca mencionan la prostitución masculina o de otras identidades”, aseguró Mauro, trabajador sexual.
No hay una única manera de ejercer el trabajo sexual, las modalidades varían como así también el servicio que se brinda. “Más allá de decir que cada compañera suele elegir aquella en la que se siente más cómoda, las modalidades tienen que ver con la forma de captación de clientes (calle, internet, publicidades gráficas, lugares de alterne, etc.), con el lugar donde efectivamente se presta el servicio (hoteles, domicilio del cliente, departamento personal, “privado”, “sauna”, etc.), y con distintas variantes (BDSM, bailes eróticos, masajes, sexo telefónico, webcamers, asistencia sexual, etc.). Las variables son muy diversas. Para simplificar, hablamos de trabajadoras sexuales modalidad calle, departamento (o “privados”), Internet, y asistentes sexuales especializadas en diversidad funcional”, relato Melisa.
Ni lobo ni caperucita. En el imaginario social ronda la idea de que la única persona que contrata el servicio es el macho violento. No se contempla a las mujeres, a las parejas (que muchas veces acuden con el fin de cumplir sus fantasías), a las personas con discapacidad (que no sólo no son puestas en el plano del deseo sino que también son asexualizadas), a las identidades trans y no binaries. En esa misma línea, una y otra vez se intenta infundir el miedo acudiendo al peligro que implica que “una mujer esté sola con un hombre desconocido”. No muy distinto de lo que puede pasar en un encuentro con alguien de Tinder. Los riesgos existen, pero no tienen que ver con el oficio sino más bien con el ser mujer en una sociedad machista y patriarcal. “La construcción de la imagen del cliente perverso y villano viene de una paranoia infundida por los mismos medios y estos discursos donde los hombres que contratan servicios son el mismísimo demonio. Hace unos años se usaba la frase ‘el hombre nuevo no va de putas’. Un cringe. Por supuesto que no todos los clientes son hombres deconstruidos, cosa que nadie le exige a otra persona en su trabajo, que sólo atienda gente con conciencia de género y neurotípica”, afirmó Nadia.
Los mitos y el sentido alimentan el estigma social y la discriminación dentro de un trabajo atravesado por la doble vida. Muchas putas no son “visibles” – y eso no quiere decir que no existan – porque la exposición tiene su precio, que sin ir más lejos se vio en el hostigamiento que recibieron muchas de las que sí lo son. Una cara de la moneda. La otra, la persecución policial y la falta de derechos laborales.
No se debe negar derechos con la excusa de que sólo eligen el trabajo sexual “una minoría privilegiada”. No se puede hablar de “minorías privilegiadas” cuando muchas de las personas que ejercen utilizan nombres fantasía para que no se les conozca la verdadera identidad. No se puede hablar de “minorías privilegiadas” cuando la violencia institucional está a la orden del día. No se puede ni corresponde hablar de “minorías privilegiadas” cuando del otro lado hay clandestinidad, y la clandestinidad no salvó ninguna vida: hablemos de ampliar derechos.
(*) Periodista de Radio Gráfica
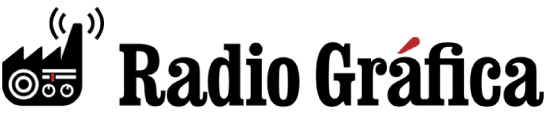
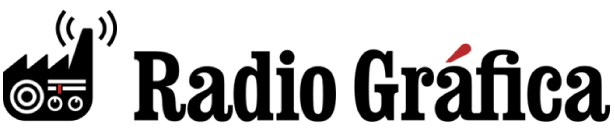

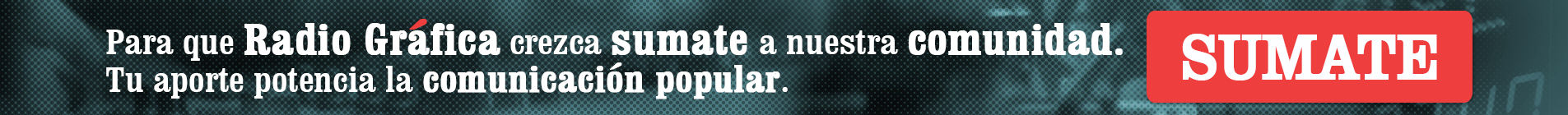








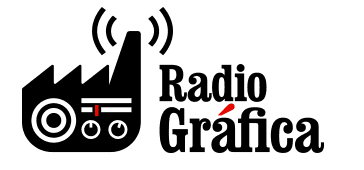

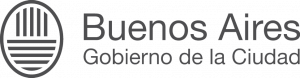
Discusión acerca de esta noticia