Por Fernando Esteche *
La carta de Honorio no fue una ruptura, sino la certificación burocrática de una fractura que había comenzado décadas antes, cuando el centro imperial dejó de concebir a las provincias como extensiones orgánicas de Roma y pasó a evaluarlas en términos de costo y utilidad inmediata.
La reciente exigencia de Donald Trump a los miembros de la OTAN de elevar su gasto en defensa al 5% del PIB, pronunciada con el tono de quien emite un ultimátum, reproduce con inquietante precisión la lógica de aquella carta imperial. La reacción del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, fue reveladora con una sumisión que habría resultado impensable décadas atrás, celebró la exigencia afirmando: “Daddy’s home to bring order.” La frase, lejos de ser un gesto irónico, expuso la naturaleza jerárquica y asimétrica de una alianza que ya no se concibe como proyecto compartido. No se trata de un llamado a la integración estratégica ni de un esfuerzo por reforzar la comunidad transatlántica; es, más bien, la expresión de una élite imperial que ha dejado de creer en la idea misma de alianza como proyecto compartido y que ha comenzado a calcular con frialdad qué “provincias” valen la pena y cuáles representan una carga desproporcionada. Europa, en este esquema, deja de ser el corazón normativo de Occidente para convertirse en una periferia que debe demostrar constantemente su utilidad operativa.
Esta transformación no comenzó con Trump, aunque analistas, no desinteresados, se empeñen en construir una historia que cargue más las tintas en la singularidad excepcional de una personalidad megalómana que en el peso contundente de las inercias históricas.
Tiene raíces más profundas, estructurales, que remiten a un desplazamiento fundamental en la forma en que Estados Unidos concibe su rol en el mundo y que podríamos pensar empezó a manifestarse con el unilateralismo. Durante décadas, la primacía estadounidense se sostuvo no solo por su superioridad militar, sino por su capacidad de articular un relato hegemónico que integraba a Europa como socia constitutiva, como portadora de legitimidad normativa y cultural. Occidente no era simplemente una alianza militar, era una comunidad política reconocible, donde las asimetrías de poder quedaban contenidas dentro de un marco de sentido compartido. Esa romanidad occidental (para usar la analogía imperial) permitió que discrepancias sobre comercio, regulación o intervenciones militares no fracturaran el proyecto común, porque existía la convicción de que, más allá de los conflictos tácticos, ambas orillas del Atlántico formaban parte del mismo mundo.
Groenlandia irrumpe en este paisaje no como el origen del quiebre, sino como su manifestación más descarnada. La insistencia de Trump en adquirir la isla, expresada con una mezcla de lógica de far west hollywoodense, de prepotencia empresarial y desdén diplomático, no responde a un pensamiento de integración imperial, sino a una racionalidad de propios intereses. Groenlandia aparece en el discurso estadounidense como un activo estratégico a asegurar, un espacio donde confluyen recursos minerales críticos, rutas árticas emergentes y posiciones militares ventajosas frente a Rusia y China. No hay en esa visión ninguna consideración por la soberanía danesa, ningún reconocimiento de Europa como interlocutor político legítimo, ninguna voluntad de construir una respuesta común ante el deshielo del Ártico. Europa, simplemente, no importa en esa ecuación. Es un detalle administrativo, un obstáculo menor en el camino hacia la consolidación unilateral del poder.
La respuesta europea a los desplantes sucesivos de Trump ha oscilado entre la indignación retórica y la parálisis institucional. Dinamarca rechazó la oferta de compra con firmeza, pero sin capacidad real de alterar el marco de la discusión. La Unión Europea emitió declaraciones de solidaridad, invocó principios de derecho internacional y soberanía territorial, pero no pudo articular una respuesta estratégica coherente que trascendiera el plano discursivo. Esa impotencia no es accidental, sino que revela la profundidad de la dependencia estructural de Europa respecto del paraguas militar y energético estadounidense y, más fundamentalmente, la ausencia de una voluntad política unificada capaz de pensarse como polo autónomo de poder (y si hubiera esa voluntad uno no sabe qué capacidad real tendría). Europa conserva la gramática del orden multilateral, la retórica de las reglas, la aspiración normativa, pero no tiene la capacidad de imponerla como proyecto hegemónico. Es, en términos romanos, la Roma occidental tardía rica en capital simbólico, pero incapaz de traducirlo en poder efectivo.
Esta divergencia entre Estados Unidos y Europa no es meramente operativa ni se reduce a disputas sobre cargas financieras en la defensa común. Es ontológica. Remite a concepciones radicalmente distintas sobre la naturaleza del poder y del orden internacional. Estados Unidos, o más precisamente, la élite que hoy gobierna, opera desde una racionalidad instrumental que evalúa compromisos, alianzas y territorios en función de su utilidad inmediata para sostener la primacía en un escenario de competencia entre potencias. Europa, en cambio, sigue anclada a una lógica que privilegia el multilateralismo, la regulación y la estabilidad sistémica de largo plazo, aunque cada vez con mayor dificultad para defenderla. Esa brecha conceptual reproduce, con precisión inquietante, el momento en que Roma dejó de concebir a sus provincias como partes constitutivas del imperio y comenzó a percibirlas como cargas que limitaban su libertad de acción.
El poder normativo europeo, construido durante décadas, se expresó en su capacidad de establecer estándares regulatorios que trascendían sus fronteras: desde la protección de datos personales hasta normas ambientales que condicionaban el acceso al mercado común, Europa ejerció una forma de influencia que no requería portaaviones ni bases militares. Cuando las empresas tecnológicas globales modificaban sus prácticas para cumplir con regulaciones europeas, cuando los acuerdos comerciales incluían cláusulas de derechos humanos o sostenibilidad ambiental, Europa estaba proyectando poder. Del mismo modo, su influencia cultural operaba de manera menos visible pero igualmente efectiva; los derechos sociales, el modelo de estado de bienestar, la concepción del espacio público, la integración regional como horizonte político, constituían exportaciones simbólicas que modelaban expectativas y debates en otras latitudes. Esa capacidad normativa y cultural no era un adorno retórico del poder estadounidense, sino un componente estructural de la hegemonía occidental: legitimaba el orden, lo hacía deseable, lo convertía en aspiración antes que imposición. Sin embargo, esa función integradora solo operaba mientras Estados Unidos reconociera a Europa como socia necesaria en la construcción del orden común. Una vez que Washington comienza a percibir esas mismas normas y valores como obstáculos a su libertad de acción estratégica, el equilibrio se rompe.
La historia romana ofrece una lección sobre las soluciones técnicas a problemas políticos profundos. Cuando el imperio se fragmentó administrativamente, la medida fue presentada como ajuste pragmático, no como ruptura. Sin embargo, lo que comenzó como descentralización funcional terminó cristalizando una división civilizatoria irreversible. La Tetrarquía (Augustos y Césares) demostró que los imperios no se desintegran por decisiones formales de ruptura, sino por la erosión progresiva de la identidad común que les daba sentido. Occidente enfrenta hoy ese mismo desplazamiento, donde la cooperación táctica ya no está sostenida por un proyecto político compartido.
Occidente enfrenta hoy ese mismo desplazamiento. La OTAN sigue funcionando como dispositivo militar integrado, del mismo modo que las legiones romanas intentaron durante décadas sostener la ficción de un imperio unificado. Pero esa cohesión operativa ya no está sostenida por un proyecto político compartido. Europa y Estados Unidos pueden seguir cooperando tácticamente, coordinando respuestas ante amenazas específicas, manteniendo la arquitectura institucional heredada de la Guerra Fría, pero lo hacen desde lógicas estratégicas que ya no se reconocen mutuamente. Estados Unidos ha dejado de necesitar la legitimidad normativa que Europa alguna vez le proporcionó; Europa ha comenzado a comprender, aunque todavía no sabe cómo procesarlo políticamente, que la protección militar estadounidense no es un gesto de solidaridad, sino un servicio que se factura y se retira cuando deja de ser conveniente.
Davos 2025 funcionó como el espacio donde esta fractura se sinceró públicamente. Ya tempranamente, apenas asumido Trump su segundo mandato, el Parlamento Europeo advirtió esta falta de lugar en el discurso imperial. El 21 de enero de 2025, un día después de la toma de posesión de Trump, el eurodiputado danés Anders Vistisen interrumpió una sesión plenaria sobre Groenlandia con una declaración directa: “Dear President Trump, listen very carefully. Greenland has been part of the Danish kingdom for 800 years. It’s an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand: Mr. Trump, fuck off.” No estaba expresando simplemente indignación personal por las declaraciones sobre Groenlandia. Estaba articulando, de manera cruda pero precisa, el hartazgo de una Europa que ya no se reconoce en el discurso imperial estadounidense. Davos, ese templo del consenso globalista donde durante décadas se performaba la unidad occidental, se transformó en el escenario de su disolución. Allí quedó expuesto que el Foro Económico Mundial, otrora símbolo de la capacidad de Occidente para articular una visión común del capitalismo globalizado, ya no puede contener las contradicciones entre una élite estadounidense que opera bajo lógica extractiva y una élite europea que todavía invoca, aunque con creciente dificultad, los marcos multilaterales.
Este desplazamiento puede comprenderse desde múltiples marcos teóricos. En términos gramscianos, asistimos al tránsito de una hegemonía activa, capaz de producir consenso y universalizar su orden, hacia una dominación crecientemente coercitiva que ya no integra sino que administra mediante amenaza y extracción. Giovanni Arrighi, por su parte, identificó este momento clásico de agotamiento sistémico en el que la expansión político-territorial cede paso a la gestión financiera y militar del declive, cuando el poder imperial se repliega de sus funciones integradoras para concentrarse en la preservación de sus núcleos de acumulación. Wallerstein advirtió sobre cómo, en estas fases, las provincias dejan de ser espacios de incorporación al núcleo para convertirse en periferias fiscalmente sobreexplotadas o directamente prescindibles. El abandono de Dacia por Aureliano, la carta de Honorio a Britania, la transformación del limes en frontera defensiva rígida: todos estos episodios romanos expresan el mismo giro histórico en el que Roma ya no integraba ni expandía, sino que calculaba costos y administraba el desgaste.
La decadencia de la metrópolis es, en este sentido, un factor que no puede ignorarse. Estados Unidos no es hoy la potencia cohesionada, optimista y expansiva de mediados del siglo XX. Es una sociedad fracturada por polarización extrema, ruptura del lazo institucional, captura corporativa del Estado y una creciente incapacidad para articular proyectos de largo plazo que trasciendan la lógica de la competencia inmediata. Enfrenta una guerra civil híbrida en desarrollo que no ahorra violencia contra la propia población donde se enfrentan dos modelos opuestos de gestión imperial. Esa crisis interna no debilita necesariamente su poder militar ni su capacidad de proyección, pero sí erosiona su capacidad hegemónica; ya no puede producir consenso, ya no puede universalizar su orden, ya no puede integrar a otros bajo un relato común. Gobierna, pero no dirige. Domina, pero no convence. Y esa transición, que pasa desapercibida en el análisis centrado exclusivamente en indicadores de poder material, es la que marca el inicio de una declinación hegemónica irreversible.
Europa, por su parte, tampoco puede pensarse como el depositario intacto de la romanidad occidental. Su fragmentación interna, la incapacidad de gobernanza de parte de la actual elite gobernante, su lentitud decisional, su dependencia energética y militar, su incapacidad para convertir su peso económico en influencia estratégica autónoma, revelan que la crisis no es solo de Estados Unidos, sino de Occidente como categoría histórica. Si Occidente fue, durante décadas, la articulación entre el poder militar estadounidense y la legitimidad normativa europea, esa síntesis ya no existe. Ambos polos persisten, pero ya no se integran. Funcionan en paralelo, a veces en contradicción, raramente en convergencia genuina. Ucrania y la distinta manera de pensar resolución de la guerra proxy son el mejor ejemplo.

Groenlandia no provoca este quiebre, pero lo hace visible de manera brutal. Expone la ilusión como ilusión de que Occidente sigue siendo una comunidad estratégica plural, cuando en realidad se ha convertido en una suma de intereses nacionales asimétricos apenas coordinados por inercia institucional. Expone la farsa de un orden basado en reglas cuando quien reclama ser el garante de ese orden actúa unilateralmente, desprecia a sus aliados formales y trata la soberanía de terceros como un obstáculo técnico a sortear; y donde además ha hecho declamación y que ese mundo ya no existe y esas reglas ya no sirven. Expone, en última instancia, que la idea de Occidente como proyecto civilizatorio común ha comenzado a disolverse, no porque un adversario externo lo haya derrotado, sino porque ya no existe voluntad interna de sostenerla.
Roma no cayó de un día para otro. Se disolvió en versiones parciales de sí misma que dejaron de reconocerse mutuamente como parte del mismo mundo. Una Roma de Oriente más rica, más cohesionada, más duradera, pero distinta. Una Roma de Occidente más simbólica, más fragmentada, más vulnerable, pero aún influyente durante siglos. Occidente parece encaminarse hacia esa misma bifurcación. Estados Unidos puede conservar el poder duro, la supremacía militar, la capacidad de intervención global. Europa puede conservar el poder normativo, la influencia cultural, la aspiración regulatoria. Pero ambos están dejando de verse como partes de un mismo proyecto, Occidente dejará de operar como actor coherente del sistema internacional. El nombre persistirá, se invocará en discursos, se utilizará en análisis, pero su capacidad de organizar el mundo habrá quedado irremediablemente transformada.
La carta de Honorio a Britania no declaró el fin de Roma. Simplemente certificó que Roma ya no podía sostener la promesa de protección que había justificado su dominio durante siglos. La exigencia de Trump a la OTAN no declara el fin de Occidente. Simplemente certifica que Estados Unidos ya no cree en Occidente como proyecto compartido, sino que lo concibe como un conjunto de provincias que deben demostrar constantemente su utilidad o asumir las consecuencias de su prescindibilidad. En ambos casos, no estamos ante un colapso, sino ante una transformación. Los imperios no mueren cuando pierden batallas. Mueren cuando pierden la capacidad de concebirse como proyecto común. Y cuando eso ocurre, la idea imperial sobrevive solo como recuerdo de lo que alguna vez fue.
Cada derrota horada la legitimidad residual de la que ostenta el actual poder imperial. Venezuela, Irán y, probablemente, Groenlandia (la compren o no la compren) sean grandes derrotas, aunque algunos analistas puedan presentarlos como victorias. Derrotas en el sentido profundo del costo que significa cada una de estas acciones en la consolidación o disolución de Occidente y del orden internacional basado en reglas.
(*) Dirigente del Encuentro Patriótico. Doctor en Comunicación Social (FPyCS-UNLP). Director de PIA Global.
- Artículo publicado originalmente en PIA Global
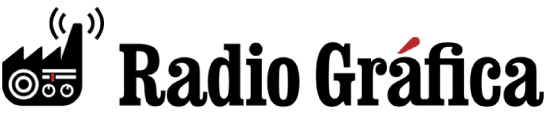
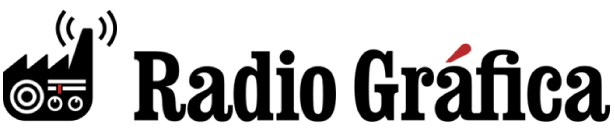

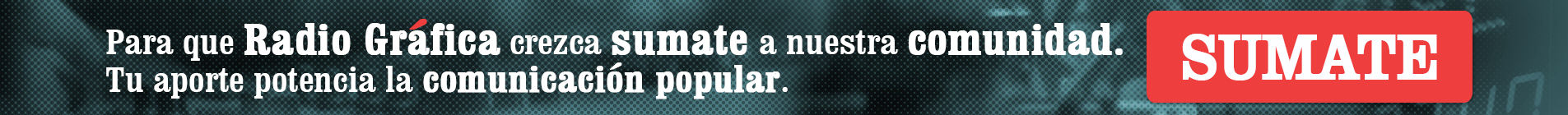









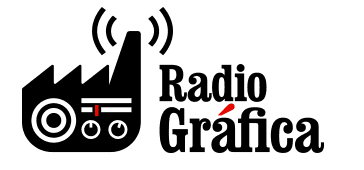


Discusión acerca de esta noticia