Por David Acuña *
Infiltrado, topo, buchón, buche, servilleta, servicio, informante, agente encubierto: distintas palabras para nombrar una misma práctica. A lo largo de la historia, todas remiten a quienes, a cambio de un salario, desarrollan tareas de inteligencia dentro de un grupo bajo una identidad falsa o una actividad de cobertura. En la Argentina, los ejemplos sobran: desde los cuadros formados en el Cuerpo de Informaciones que respondió a Jorge Osinde —vinculado a la masacre de Ezeiza— hasta los engranajes de Coordinación Federal, la SIDE o el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército.
La figura del infiltrado dialoga inevitablemente con la idea del traidor, especialmente en un país donde la amistad se celebra con día propio en el calendario y donde el 17 de octubre fue consagrado como Día de la Lealtad, emblema del movimiento político más importante del siglo XX. No sorprende, entonces, que la delación y la doble identidad sean motivos persistentes en la literatura y el cine argentinos: reflejan una tensión profunda entre confianza y sospecha que atraviesa nuestra historia política.
Juan Moreira, ultimado por su compadre Chirino; Silvio Astier, en el cierre de El juguete rabioso, empujando al Rengo a la caída; Roberto Barrera, el burócrata sindical de Los Traidores negociando la causa y entrega a sus compañeros: todos encarnan, desde distintos registros, una misma matriz narrativa. Son figuras que cristalizan el arquetipo de la traición, la deslealtad y la ausencia de escrúpulos. A través de ellos, la cultura argentina volvió una y otra vez sobre una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el enemigo no está afuera, sino adentro?
En la célebre serie creada por Mel Brooks a mediados de los años sesenta, Superagente 86 (Get Smart), hay un episodio en el que Maxwell Smart se infiltra en una academia de entrenamiento de KAOS. Lo que descubre allí es un escenario delirante: instructores y alumnos se espían mutuamente en una trama enredada de agentes dobles, infiltrados y contraespías que ya no saben —ni pueden saber— quién responde a quién.
La sátira sobre los servicios de inteligencia exponía, con humor, una verdad persistente: la eficacia del espionaje no reside únicamente en el secreto, sino en la capacidad de sembrar desconfianza dentro del grupo infiltrado —o incluso en aquel que solo sospecha estarlo-. A veces, el simple temor a la infiltración alcanza para instalar la paranoia y erosionar desde adentro cualquier organización política.
La infiltración policial no es una anomalía ni un desvío excepcional: forma parte constitutiva de la arquitectura misma de los aparatos de seguridad. En ese marco, solo puede ser enfrentada mediante mayores niveles de organización militante que incluyan mecanismos propios de resguardo y contrainteligencia.
Del mismo modo, la burocratización sindical no aparece como un fenómeno aislado, sino como expresión de una degradación política más amplia que también alcanza a los partidos. Su reversión no depende de reformas administrativas sino de un proceso más profundo: una etapa de ofensiva popular capaz de disputar, en términos reales, las relaciones de poder frente al Capital y el imperialismo.
Ante escenarios de represión, no faltan quienes reaccionan con indignación y dirigen sus sospechas contra aquellos que enfrentan a las fuerzas de seguridad mediante acciones directas. La hipótesis se instala con rapidez: todo encapuchado, todo el que arroja una piedra o prende fuego un cesto sería, en realidad, un infiltrado policial cuya tarea consiste en escalar la violencia para darle al Estado la coartada perfecta con la que justificar detenciones masivas.
Sin embargo, si se atiende a la evidencia, los casos comprobados de infiltración no son numerosos. Existen, sin duda, pero no alcanzan la magnitud que a veces se les atribuye. Entre otras razones, porque el oficialismo no enfrenta hoy un movimiento popular capaz de articular las distintas luchas en una resistencia unificada. El gobierno aún se percibe sólido, mientras buena parte de la oposición se limita a la denuncia moral sin lograr construir una fuerza social capaz de torcer en la calle el rumbo de las decisiones políticas.
En ese contexto, la ausencia de análisis riguroso y la proliferación de enunciados fragmentarios terminan alimentando la potencia del rumor. “Hay infiltrados” se convierte en una explicación total, autosuficiente, capaz de ordenar cualquier escena confusa. Y, como en el Superagente 86, la sospecha adquiere fuerza de realidad: no importa tanto si es cierta, sino que funcione como tal, instalando desconfianza y desarticulación allí donde debería haber claridad y debate estratégico.
Quienes se han habituado a moverse dentro de las reglas del enemigo rara vez conciben que alguien pueda trazar un límite y decir: “hasta aquí”. La adaptación prolongada termina volviéndose horizonte y cualquier acto o gesto de ruptura se percibe como peligroso. Se parecen a esos esclavos de las historias bíblicas que, ante la intemperie del desierto, añoraban el látigo y las cadenas porque al menos garantizaban un plato de migajas. La costumbre de la subordinación ofrece una seguridad precaria; la libertad, en cambio, exige atravesar incertidumbres que no todos están dispuestos a enfrentar.
Traidores, infiltrados y cagones, son parte intrínseca del sistema de dominación colonial al que hay que combatir… “Seamos libres que lo demás no importa nada” (Gral. José de San Martín).
(*) Historiador, profesor y militante peronista
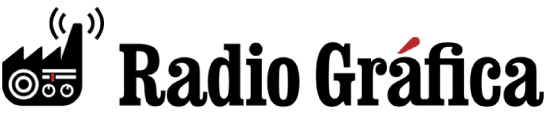
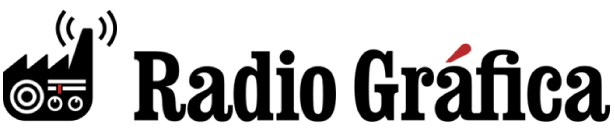

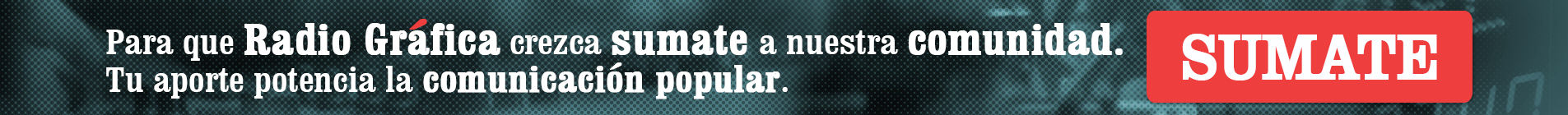






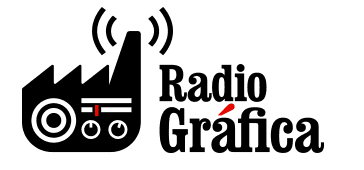


Discusión acerca de esta noticia